COMPONENTE SUELO
OBJETIVOS
Dentro del marco
biogeofísico, para las dos primeras etapas consideradas han sido definidos los
siguientes objetivos:
1.- Objetivo
general:
·
Diagnosticar el estado actual del recurso suelo en la
Región Metropolitana, de acuerdo a la metodología de la Planificación
Ecológica, y basado en los actuales antecedentes de estudios al respecto.
2.- Objetivos
específicos:
·
Recopilar, analizar y evaluar la información disponible
referente al recurso suelo en la Región Metropolitana, y seleccionar aquella de
mayor utilidad para los fines establecidos.
·
Precisar las áreas temáticas y geográficas en donde existan vacíos de
información referente a suelos.
·
Confeccionar cartas temáticas georeferenciadas que
muestren el estado de diferentes
características de los suelos de la
Región Metropolitana.
CARTAS TEMÁTICAS PROPUESTAS
Se estimó la
posibilidad de elaborar las siguientes cartas temáticas de suelo:
·
Tipología de Suelos mediante la clasificación taxonómica
por órdenes de suelo, según la Soil Taxonomy
de Estados Unidos.
·
Unidades de suelos sensibles a la erosión (erodabilidad
de los suelos).
·
Sensibilidad a la compactación de los suelos.
·
Sensibilidad de los suelos ante las sustancias
contaminantes (Carta de permeabilidad de los suelos).
·
Suelos con características especiales.
·
Aptitud de las tierras según sus Clases de Capacidad de
Uso.
METODOLOGÍA
1. Recopilación de información
Para la obtención de los antecedentes evaluados se
realizaron las siguientes actividades:
a) Revisión de
textos bibliográficos y antecedentes conocidos.
b) Revisión y selección
de información existente en bibliotecas de organismos públicos (CIREN,
Ministerios, Instituto Forestal, Universidades, entre otros).
c)
Solicitud de antecedentes pertenecientes a otras instituciones,
a través de la coordinación del
proyecto.
d)
Comunicaciones personales.
2 . Evaluación y análisis de la información
Los antecedentes
recogidos han sido evaluados selectivamente, para lo cual se consideró, entre otros
criterios, la estructura del trabajo, su georeferenciación y existencia de
cartografía útil. Según esto, se seleccionó la información más adecuada, la
cual se incorporó directamente en cartas temáticas, o bien se utilizó como base
para realizar diferentes determinaciones empíricas que posteriormente fueron
cartografiadas.
La escasez de estudios
respecto de los suelos de la Región Metropolitana, así como de antecedentes más
específicos, hicieron imposible la elaboración de las cartas de susceptibilidad
a la compactación de los suelos y de sensibilidad de los suelos a las
sustancias contaminantes. Para este último punto se estimó conveniente realizar
una carta temática de permeabilidad, en el sentido de la importancia que
tendría dicha propiedad física en el flujo de posibles contaminantes en el
suelo.
Por otra parte, las
cartas temáticas que fueron efectivamente realizadas presentan vacíos de
información claramente señalados, lo cual no hace sino corroborar la falta de
estudios exhaustivos sobre el recurso suelo.
A continuación serán
presentados los detalles de la cartografía e información recopilada y/o
generada, y antecedentes anexos y complementarios según descriptor.
2.1 Tipología de suelos
Para la generación de
la carta temática de tipología de suelos, como unidad cartográfica básica se ha
escogido la categoría de orden de la clasificación taxonómica de Soil Taxonomy,
USDA (1982), del Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos. Esta
clasificación permite describir los suelos con bastante precisión y expresar
las distintas clases en forma cuantitativa (Peralta, 1976). Los ordenes
definidos son los siguientes: Entisoles, Vertisoles, Inceptisoles, Alfisoles,
Mollisoles, Spodosoles, Aridisoles, Ultisoles, Oxisoles e Histosoles, de los cuales
sólo los cinco primeros están presentes en la Región Metropolitana, de acuerdo
con lo descrito en el estudio de suelos del área del Maipo (Agrolog - Chile,
1981). Los antecedentes reportados por diversos autores e instituciones son las
siguientes: (Honorato, 1993; Núñez, 1985; Agrolog, 1981; Luzio, 1992; USDA Soil
Conservation Service, 1982):
Entisoles: Son suelos jóvenes formados sobre abanicos
aluviales recientes, sobre llanuras de inundación o en las montañas, carecen de
horizontes desarrollados. El material que les da origen se encuentra poco
alterado y generalmente éstos han tenido, mayoritariamente, modificaciones
físicas producto de la intemperización.
El desarrollo de estos
suelos está en equilibrio con la erosión geológica, es decir, a medida que se
va formando nuevo suelo, éste va siendo extraído del sector por los agentes
erosivos, en la escala de tiempo geológico. Su utilidad silvoagropecuaria es
principalmente de vida silvestre, aún cuando algunos suelos de este orden
pueden ser utilizados en ganadería extensiva o bien de uso forestal.
Alfisoles: Estos suelos presentan un horizonte argílico, es
decir, con presencia de arcilla translocada proveniente del horizonte más
superficial (A). Tienen sobre un 35% de saturación de bases. Lo anterior implica que desde el punto de vista edáfico
(relación suelo-planta), estos suelos son productivos, pero su fertilidad
natural está limitada a los contenidos de materia orgánica que presenten y al
manejo silvoagropecuario que se realice.
Inceptisoles (Del latín Inceptum
= comienzo): Son suelos recientes o jóvenes pero más desarrollados que los
entisoles. Tienen un buen desarrollo del horizonte y hay presencia de mayor oxidación en
profundidad. Estos suelos pueden ser considerados de desarrollo débil, pero pueden
evolucionar rápidamente en el tiempo. Su
uso desde el punto de vista silvoagropecuario es variable, dependiendo de su
profundidad y grado de desarrollo.
Mollisoles (Del latín Mollis
= suave, blando): Son suelos profundos y fértiles, con un horizonte superficial
de una profundidad superior a los 18 cm de espesor promedio, rico en materia
orgánica, oscuro, de buena estructura y un porcentaje de saturación de bases
superior a un 50%. Predomina el calcio en el complejo de intercambio.
Desde el punto de vista
silvoagropecuario, estos suelos son muy productivos y de ellos se pueden
esperar elevados rendimientos de los cultivos, bajo condiciones de manejo y uso
del suelo adecuados.
Vertisoles (Del latín
Vertum = voltear): Son suelos
minerales que se caracterizan por presentar un alto contenido de arcillas del
tipo 2:1 las que presentan la cualidad de expandirse o contraerse con la
presencia o ausencia de humedad en el suelo. Durante la época de escasez de
agua, al contraerse las arcillas, se forman grietas o fisuras desde la
superficie del suelo hacia abajo con tamaños de 1cm de ancho por 50 cm de
profundidad como mínimo. Poseen una elevada capacidad de intercambio catiónico,
lo que les confiere una buena fertilidad natural. Desde el punto de vista
silvoagropecuario, estos suelos pueden presentar problemas en su manejo, producto de la gran
probabilidad de ruptura de raíces generadas por la contracción del suelo, al
existir en éste un déficit de agua.
Otras unidades definidas:
La información de las
áreas regadas de la Región Metropolitana aparecida en el Informe del Proyecto
Maipo (Agrolog‑Chile, 1981), así como su completa y detallada
cartografía, se consideró como base de este estudio. Parte de la zona
cordillerana y precordillerana, no estudiada en el proyecto Maipo, fue
completada con el trabajo de Liboutry (1956), en que la mayoría de las áreas
corresponden a litosuelos (actuales entisoles). Otros antecedentes encontrados
permitirán clasificar sectores en que la información es escasa.
Unidades
no diferenciadas y misceláneas: A criterio de los autores del presente informe, las áreas misceláneas
constituyen aquellas superficies en que por razones de diversa índole, no
existen antecedentes que permitan clasificar taxonómicamente los suelos. Al
respecto cabe destacar la definición de unidades misceláneas dadas en el
proyecto Maipo (Agrolog - Chile, 1981), pues
muchas de estas unidades se mantuvieron en el presente informe. Se define como misceláneos a las "áreas que tienen poco o casi nada de
suelos naturales o bien, son inaccesibles para un estudio ordenado o donde por
alguna razón, no es posible clasificar el suelo".
Las unidades no diferenciadas
también fueron asimiladas del Proyecto Maipo (Agrolog - Chile, 1981),
constituyendo aquellas zonas de pequeña significación geográfica y de complejos
de fases de diferentes series. Específicamente las situaciones de terrazas
aluviales y piedmont estratificados.
Por consiguiente, las
unidades no diferenciadas y misceláneas, quedan establecidas según los
criterios dados en el Proyecto Maipo más otras unidades (también consideradas
como misceláneas), establecidas por los autores para las zonas cordillerana y
precordillerana bajo criterios netamente bibliográficos y de interpretación
cartográfica. Estas últimas unidades necesariamente tendrán que ser validadas
mediante alguna metodología de evaluación y cartografía de suelos.
Cabe destacar que
algunas unidades misceláneas podrían agruparse, facilitando de esta manera, su
interpretación cartográfica. No obstante, a criterio de los autores, tales
unidades presentan una diferenciación desde el punto de vista ecológico,
económico y social, que las hace necesariamente independientes. Por ejemplo,
tal es el caso de las unidades misceláneas río, caja de río o estero y
misceláneo quebrada que bien pueden agruparse en una sola unidad, sus usos
actuales y potenciales, el manejo ecológico, etc., son totalmente
distintos.
Misceláneo terreno pedregoso: Sectores con una pedregosidad superficial
superior a un 85% del área de suelo considerada. Su utilización agrícola es
prácticamente nula y limitada para un
uso ganadero con praderas permanentes resistentes o forestal. Normalmente la
pedregosidad superficial alta está estrechamente relacionada con una alta pedregosidad
dentro del perfil de suelo.
Misceláneo Río: Sectores de aluviones
(materiales rocosos de diferente tamaño, transportados por el agua) no
consolidados, generalmente muy estratificados, de formas redondeadas y sobre
dondeadas y con una gran variedad de texturas, aunque predominando las gruesas
y moderadamente gruesas (predominio de material arenoso como matriz). Estos
sectores están sometidos a continuos cambios en la composición y tamaño de sus
componentes litológicos, producto de las
fluctuaciones en la corriente de los ríos que, arrastran y/o depositan dichos
materiales. En superficie, normalmente se encuentran estratas de arenas gruesas
y con muchas gravas. Son de drenaje excesivo y de un uso muy limitado y restringido casi
exclusivamente a praderas.
Su utilización
silvoagropecuaria ha sido de muy pequeña escala, ya que el costo de
habilitación de estos sectores (en especial de protección mediante defensas
ribereñas) es elevado (Agrolog - Chile, 1981).
Misceláneo caja de río o estero y misceláneo quebrada: Estas unidades han
sido unidas con el objeto de obtener información cartográfica de más fácil uso. El misceláneo Caja de río
corresponde a aquella área de aluviones
recientes que sirve de caja al curso actual del río. Los materiales
predominantes corresponden a gravas y piedras redondeadas, de muy diversa
naturaleza litológica. En los sectores en que no hay un flujo constante de
agua, es posible encontrar una delgada capa de arenas gruesas provenientes de
las últimas sedimentaciones del río. Su uso es sólo para vida silvestre, aunque
se efectúan, en algunos sectores, extracción de áridos. Por su parte, el misceláneo quebrada, corresponde a aquellas áreas de cursos de agua generalmente
temporales ubicadas en una situación topográfica abrupta, de pendientes
inclinadas a muy inclinadas, y de utilización únicamente de protección de
suelo, retención de agua y vida silvestre. Estas áreas generalmente presentan
un drenaje excesivo.
Misceláneo pantano: Suelos de difícil
drenaje ubicados en áreas planas o depresionarias, con napas freáticas próximas
a la superficie, durante todo el año. Presentan sucesivas acumulaciones de
materia orgánica de muy lenta descomposición. Su uso es para vida silvestre,
aún cuando en los últimos años, se han habilitado algunos sectores para la
instalación de nuevas industrias, previo relleno y consolidación del suelo.
Misceláneo terrazas remanentes relictas: Suelos de
topografía plana a ligeramente ondulada, que se ubican en una posición alta en
la sección inferior del valle del río Puangue, a unos 100 metros por encima del
nivel de piso actual. En general, corresponden a suelos rojo arcillosos que
presentan toscas en diversos niveles de profundidad y bajo ellas existen
depositaciones de arcillas lacustres gleizadas.
Misceláneo terrazas aluviales
estratificadas: Suelos relacionados o asociados a cursos de agua, con
pendientes inferiores al 2%. Dentro del marco analizado, se ubican en: sectores
aledaños al río Maipo, con texturas franco arenosas y, la mayor cantidad de
ellas (sobre el 85%), con problemas de drenaje; las terrazas asignadas al río
Mapocho tienen texturas francas, buen drenaje y profundidad moderada; las
terrazas asociadas a la Laguna de Aculeo tienen texturas franco arenosas, de
drenajes moderados a buenos y profundidades ligeras a moderadas; también
existen terrazas aluviales remanentes relacionadas a cursos secundarios de
agua, como ser los esteros Cholqui, Mariposas y Chacabuco.
Piedmont estratificados: Suelos
ubicados en planos inclinados, con pendientes de hasta 10%. Son de
profundidades variables, texturas primordialmente franco arenosas y bien
drenados. Son de color pardo oscuro en superficie y pardo amarillento oscuro en
profundidad, cuando provienen de materiales graníticos.
Misceláneo cerros: Sectores con
topografía de cerros (en general, de pendientes superiores al 35%), y, a no ser
del empleo de alguna técnica adecuada, sin utilización agrícola pero sí
ganadera o forestal, o bien para preservación de recursos hídricos, fauna,
recreación u otros. Son de difícil acceso, y su naturaleza es granítica en la
Costa, y de diversos materiales en el Llano central.
Superficie urbana consolidada: Corresponde
a aquellas áreas que han sido urbanizadas, con alto grado de artificialización
del medio edáfico y que han perdido valor desde el punto de vista de la
producción agrícola a gran escala.
Misceláneo áridos: Áreas donde al
momento de obtenerse la información base utilizada para tipología de suelos, se
estaba extrayendo o se había extraído material necesario para el rubro de la
construcción.
Misceláneo tranque: Áreas que
al momento de recopilarse la información base utilizada para tipología de
suelos, servían como depósitos de agua con diversos fines (riego, tratamientos
de aguas u otros).
Misceláneo de Cordillera andina: Sectores
ubicados sobre la cota de los 2.500 metros de altitud, y que se han considerado
como áreas sin un desarrollo de suelo. Corresponden a zonas de materiales
litilógicos débilmente intemperizados y de acumulación de nieve. Se ha tomado
la cota de los 2.500 msnm, ya que según Faúndez (1996,
comunicación personal), sobre esta altura la vegetación existente es casi nula,
por lo que el desarrollo edafogenético sería de muy pequeña magnitud.
Misceláneo entisol de cordillera: Son áreas
insertas al interior del misceláneo de Cordillera andina, y donde, por
características climáticas y topográficas, se está formando un suelo incipiente
con praderas naturales y en un relieve plano a ligeramente inclinado.
2.2 Unidades de suelo sensibles a la erosión
(erodabilidad)
La
erodabilidad es definida como la condición intrínseca o susceptibilidad de un
determinado tipo de suelo a sufrir remoción y transporte de material por parte
de los agentes erosivos (Lal, 1988). Esta característica del suelo está regida
por sus propiedades físicas y químicas, como son el tamaño de sus partículas,
estabilidad estructural, contenido de materia orgánica, tipo de arcilla y
constituyentes químicos, movimientos del agua y otros.
Como se
observa, no se hace mención de aspectos topográficos ni de vegetación. Estos
puntos pueden ser ingresados para determinar susceptibilidad a la erosión del
sitio o sector, pero no del suelo mismo. De la combinación de las
características inherentes al suelo con algunos otros factores (topografía,
vegetación, clima, uso actual, prácticas de conservación, entre otros), se han
efectuado determinaciones de riesgos erosivos (Calderón, 1991; Páez y
Rodríguez, 1989), así como índices de fragilidad tentativos (IREN - CORFO,
1979, en CONAMA, 1994).
La
metodología empleada para precisar la erodabilidad de los suelos de la Región
Metropolitana se basó en la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (U.S.L.E),
determinación empírica ampliamente utilizada en el mundo y de resultados
aceptables. Dicha ecuación, desarrollada en Estados Unidos por Walter
Wischmeier y Dwight Smith en los años 60, y posteriormente perfeccionada por
los mismos investigadores, incluye entre sus componentes un factor "K" de erodabilidad, que se determina
a través de otra ecuación que integra algunas propiedades del suelo tales como
la textura, contenido de materia orgánica, estructura y su permeabilidad. Dicho factor fue aplicado a los suelos de la
Región Metropolitana cubiertos por el estudio Maipo, estableciéndose luego
rangos de erodabilidad alta, media y baja.
La
formulación del índice de erodabilidad es la siguiente:
100 * K= 2,1 * M1,14 * (10-4) * (12-a) +
3,25 * (b-2) + 2,5 * (c-3)
en que:
M
= (% de limo + arena muy fina) * (100 - % de arcilla)
Siendo arena
muy fina la de diámetros entre 0,1 y 0,05 mm y que se comporta como limo para
efectos de la erodabilidad.
Los otros
factores se describen a continuación:
a: Porcentaje de materia orgánica del
primer horizonte edáfico. El rango considerado en la fórmula va de 0 a 4%.
Para contenidos orgánicos mayores se asume
un 4 %.
b: Código de la estructura del suelo.
Para efectos de esta fórmula los valores van de 1 a 4, y estos representan :
1.- Estructura granular
muy fina
2.- Estructura granular fina
3.- Granular media o
gruesa
4.- Bloques, laminar o
masiva
c: Código de permeabilidad del perfil de
suelo. Van de 1 a 6, y representan:
1.- Permeabilidad rápida
2.- Permeabilidad
moderada a rápida
3.- Moderada
4.- Lenta a moderada
5.-
Lenta
6.- Muy lenta
Para la
clasificación final se optó por 3 categorías, las cuales fueron:
·
Alta erodabilidad, para valores
"K" entre 0, 500 y 0,749
·
Erodabilidad media, "K" entre
0,250 y 0,499
·
Baja erodabilidad, "K" entre 0 y
0,249
Tanto el
valor mínimo (0), como el máximo (0,749), son valores posibles en condiciones
reales.
A los
suelos de las series Huechún y Piedmont Cuesta Barriga no fue posible
determinarles su erodabilidad, dado que sus porcentajes de limo y arena muy
fina superaron el 70 %, y en esos niveles la fórmula utilizada pierde validez.
Los
resultados para 90 series de suelos en las que fue posible aplicar la
metodología descrita, indicaron que sólo un suelo (Serie Cotuba), tiene
erodabilidad alta; 22 series poseen erodabilidad baja y las restantes 67
series, erodabilidad media. Esto último indicaría que, si bien la situación no
es extrema, el uso de los suelos no debe obviar las mínimas medidas de
conservación.
Por otra
parte, la zona precordillerana y cordillerana fue clasificada como de
erodabilidad geológica, correspondiente a fenómenos naturales tales como
aluviones producto de derretimiento de nieves, movimientos telúricos,
deslizamientos de tierra, intemperización y otros. La base cartográfica
empleada para ello fueron los estudios de Liboutry (1956).
2.3 Unidades de suelo sensibles a la
compactación
La casi
nula información existente referente a
la susceptibilidad de compactación de los suelos no permitió la realización de
una carta temática al respecto. A partir de lo anterior, se analizarán
antecedentes referentes a este fenómeno.
Es claro
que la definición de un suelo será diferente según el punto de vista. Es así
como en el caso de la Ingeniería Civil, en el que interesará principalmente un suelo
con mayor vigor y estabilidad, y una menor permeabilidad de los horizontes, la
compactación del terreno es una condición deseable. Al contrario, para el
criterio agronómico o forestal se requiere una permeabilidad no reducida, lo
cual implicaría un suelo poco compactado para el buen desarrollo de las raíces;
de esta manera, para este último criterio, la compactación será una
consecuencia negativa del mal uso de la maquinaria o de los procesos de
labranza, la pérdida de materia orgánica, disminución del volumen de poros y de
actividad biológica del suelo, y todos los problemas asociados (CONAMA,
1994; Fenech, 1993).
Para
efectos de este informe, se analizará la compactación considerando como
criterio el hecho que las propiedades del suelo (monto de materia orgánica,
porosidad del suelo, resistencia a la penetración, textura, estructura, etc.)
deben permitir el adecuado desarrollo de las plantas. Es así como se afecta el
desarrollo radicular y, por ende, el crecimiento normal de la planta.
La compactación
es una degradación física del suelo, que es medible a partir de la densidad
aparente que hace las veces de integrador de las propiedades físicas (razón entre el peso de una fracción de
sólidos del suelo y el volumen que ocupa), la cual aumentaría su valor en la
medida que la compactación se incrementa (Honorato, 1993). Según CONAMA (1994),
en la Región Metropolitana no existiría mayormente este problema o no ha sido
identificado.
El aumento
de la densidad aparente debida a la compresión lleva consigo la disminución de
la porosidad del suelo, mediante la expulsión parcial del aire y el agua
presente en los poros. Además, la porosidad se verá alterada si los agregados
del suelo (agrupaciones de partículas del suelo), no son estables, dado que los
componentes más finos (limo y arcilla), son dispersados por las gotas de lluvia
y se introducen en los poros del suelo obstruyéndolos. En general, la
estabilidad de los agregados dependerá de la textura del suelo, el tipo de
arcilla, clase de iones asociados a la arcilla, tipo y cantidad de materia
orgánica presente y naturaleza de la población microbiana (Thompson, 1988;
Hillel, 1980).
Una
importante propiedad inherente a los suelos es su vigor, que corresponde a la
capacidad que posee el suelo para resistir cargas u otro tipo de stress, sin
sufrir colapso o deformarse de manera excesiva. Esto último, es función de la
mutua unión de las partículas edáficas y de su resistencia friccional a la
deformación (Hillel, 1980).
Una técnica
para la determinación del vigor del suelo, e indirectamente de la
susceptibilidad a la compactación, posible de emplear, es el uso de un
penetrómetro. Este instrumento evalúa la resistencia del suelo a la penetración
de una probeta, y por medio de parámetros relaciona sus determinaciones al
vigor del suelo (Hillel, 1980).
Al momento
de ingresar la probeta al suelo, en éste se generan rupturas, separaciones,
flujos plásticos, compresiones y fricciones, es decir hay alteraciones tales
como las producidas por el uso de maquinarias, el arado y otros elementos que
ocasionan la compactación del suelo.
De esta
manera y dados los antecedentes anteriores, para obtener los datos requeridos
para la realización de una carta de susceptibilidad a la compactación de los
suelos, se necesitará efectuar una serie de análisis y mediciones de campo.
Para estas determinaciones, se deberá evaluar la conveniencia de uso de
penetrómetros, puesto que según Davidson (citado por Hillel, 1980), esta
técnica tiene ciertas ventajas, en especial la facilidad y simpleza de su uso
en terreno.
2.4 Sensibilidad de los suelos frente a la
intromisión de sustancias contaminantes
La escasa
información existente acerca de la susceptibilidad de los suelos frente a la
introducción de sustancias contaminantes, imposibilitó la confección de la
carta temática correspondiente. El tema involucra una serie de aspectos tales
como la naturaleza de los elementos contaminantes, sus valores umbrales o
críticos, su movilidad y solubilidad, las propiedades físico - químicas del
suelo, características ambientales y otras, de las cuales se tiene información
parcial, pero no respecto a las relaciones existentes con la movilidad y
extensión de las sustancias contaminantes.
Los
antecedentes recabados llevaron a la elaboración de una carta de permeabilidad
de los suelos de la Región Metropolitana, en el entendido que tal propiedad del
suelo es una de las características de influencia directa en el flujo de
posibles elementos contaminantes
introducidos.
En general,
la excesiva polución atmosférica de Santiago y las implicancias que tiene el
riego de terrenos de cultivo con aguas contaminadas, ha llevado a que las
investigaciones referentes al problema de la contaminación se circunscriban a
dichos componentes ambientales, y no al recurso suelo. Al parecer, no hay
consenso en que el medio edáfico recibe también en forma directa elementos
tóxicos, y además los que aglutina a partir de los ríos, riegos, lluvia ácida,
etc.
2.4.1
Antecedentes generales
Según
CONAMA (1994), la contaminación corresponde a una degradación química del
suelo. González (1994; 1996, comunicación personal), indica la necesidad de
establecer las normas o umbrales de toxicidad de los diferentes suelos, al
menos a nivel regional o a nivel de los diversos ecosistemas, dado que algunos
terrenos poseerán por naturaleza altos contenidos de algún elemento; por
ejemplo, los niveles geoquímicos base de sales serán muy superiores en el norte
del país, con respecto a los de la zona central.
Los mayores
problemas, o tal vez los más notorios, corresponden a la acumulación de metales
pesados (elementos de una densidad 5 o 6 veces superior a la del agua, según
Davies, citado por González, 1994), en los primeros horizontes del suelo, lo
cual influirá directa y negativamente sobre la productividad vegetal. Los
metales pesados son de origen natural o antrópico, y precisamente estos últimos
son los que inducen la contaminación. Las concentraciones elevadas de metales
pesados en los suelos, por acción antrópica, provienen de la actividad minera e
industrial (la mayoría), de riegos con aguas contaminadas por efluentes
industriales, fertilizantes que contienen trazas de elementos, aplicación de
compost de lodos provenientes de plantas de tratamientos de aguas servidas,
emisiones de fundiciones, aplicación de pesticidas como los organoclorados y
otros (Carrasco, 1994; CONAMA, 1994).
2.4.2 Factores que intervienen en la acción
y movimiento de contaminantes en el suelo
En general,
los factores que inducen a que un determinado elemento, sea tóxico o
contaminante, derivan de las características del suelo, del elemento en
cuestión y de las condiciones ambientales. De acuerdo a González (1996,
comunicación personal), muchos de los suelos de la Región Metropolitana tienen
un efecto tampón ante elementos considerados contaminantes, dependiendo de
características tales como los contenidos y tipo de materia orgánica, tipo de
arcilla, pH, y concentraciones de calcio (elemento que eleva el pH e inmoviliza
la acción del cobre, considerado como un componente tóxico). De similar opinión
es CONAMA (1994), que indica que la toxicidad de los elementos dependerá del
efecto inactivador del suelo, el que es función del contenido y tipo de
arcillas, la materia orgánica y el pH.
Por otra parte,
González (1994), aduce la importancia de los índices de toxicidad de los
metales pesados y el tiempo de residencia en el medio edáfico, que si bien
dependen de los factores del suelo antes detallados, son de alta incidencia. El
mismo autor, citando a Tyler (1978),
señala que los tiempos de permanencia en el suelo de cobre y plomo son
de entre 25 y 200 años.
Carrasco
(1994), considera relevante las formas químicas y las solubilidades de los
elementos contaminantes (metales pesados y trazas), sus reacciones y
velocidades a diversos pH y potenciales de óxido reducción, ya que serán
características vitales para determinar el destino de esos elementos en el
medio edáfico. Así, los elementos trazas y metales pesados que se encuentran en
formas elementales o iónicas y están en solución, podrían ser objeto de lavado
desde el suelo, o bien precipitados en forma de hidróxidos, carbonatos,
sulfatos, fosfatos, etc., o tal vez incorporados en algún silicato propio del
suelo. Además, se señala la posibilidad de adsorción de los elementos por parte
de las arcillas y la materia orgánica.
Secuencias
determinadas indican que el plomo tiene menor movilidad que el níquel, y éste,
a su vez, que el cadmio.
Por otra
parte, existen metales tóxicos y trazas en forma orgánica. La velocidad con que
éstos pueden ser liberados dependerá del grado de toxicidad para los
microorganismos del suelo, la presencia de elementos orgánicos anexos que
puedan formar complejos, la temperatura y otras condiciones ambientales del
entorno del suelo. De todas maneras, no están claras las rutas que seguirán los
elementos liberados, ya que podrán moverse en el perfil del suelo, aumentar la
absorción microbiana y de la planta, ser adsorbidos por las arcillas u otros
coloides, o bien transformarse hacia otras formas minerales u orgánicas,
dependiendo de sus características. Así, por ejemplo, el plomo, cromo y
mercurio se mueven más lentamente que el zinc, cadmio, cobre, manganeso, níquel
y otros (Carrasco, 1994).
En general,
la movilidad de los metales pesados en el suelo es regulada por mecanismos de
índole físico - químicos, siendo la solución del suelo el principal agente
transportador de dichos elementos, en formas iónicas o moleculares solubles
(Carrasco, 1994).
2.4.3
Antecedentes de suelos contaminados en la Región Metropolitana
Los
estudios más exhaustivos referente a la contaminación de suelos de la Región
Metropolitana, son los realizados por González (1992; 1994). En ellos, se ha
estudiado primordialmente la contaminación con cobre, ya que, según CONAMA
(1994), las actividades relacionadas con la minería de dicho elemento son las
que causan un mayor impacto ambiental.
González
(1992), citando al Instituto Nacional de Normalización (1978), señala que
existe constancia de que el río Mapocho nace con concentraciones de cobre y
sulfatos por sobre lo permitido para aguas de riego, y esto se relaciona con un
centro extractor de cobre que hace uso del río San Francisco. No obstante, el
mismo autor recalca que no existe certeza respecto al impacto de dichas
actividades industriales.
Por otra
parte, los horizontes superficiales de los suelos del valle del Mapocho tienen
mayores contenidos de cobre que los del valle del Maipo, lo que se debería a la
naturaleza geoquímica propia del acuífero (Cuadro N° 1).
Cuadro
N º 1
Contenido
total (mg/kg peso seco), de elementos trazas en el horizonte de arado en suelos
de los valles Maipo y Mapocho de la Región Metropolitana
|
Elemento |
Promedio |
Mínimo |
Máximo |
Observado |
|
Valle del Río
Mapocho |
|
|
|
|
|
Cadmio |
1,0 |
<1,0 |
2,9 |
40 |
|
Zinc |
154,5 |
72,2 |
343,7 |
40 |
|
Cobre |
196,6 |
41,5 |
856,4 |
40 |
|
Plomo |
28,7 |
8,2 |
66,4 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
Valle del Río
Maipo |
|
|
|
|
|
Cadmio |
0,5 |
<1,0 |
2,8 |
21 |
|
Zinc |
111,4 |
16,0 |
200,0 |
19 |
|
Cobre |
72,3 |
7,5 |
242,8 |
19 |
|
Manganeso |
920,7 |
600,0 |
1.547,6 |
5 |
|
Plomo |
23,8 |
5,0 |
45,7 |
19 |
|
|
|
|
|
|
Fuente:
González (1992).
El mayor conocimiento
acerca de los niveles de cobre total en la Región Metropolitana, permitió
diseñar un mapa de curvas isocuantas, elaborado por González (1992), (Figura
N°1). En el diagrama puede verificarse que la cupricidad no es uniforme en los
suelos pertenecientes al valle del Mapocho, encontrándose principalmente
localizada en un área contigua al cordón Lo Prado, y su origen sería natural.
El autor ubica además un sector cúprico en la zona industrial de Nos, que
derivaría de la recepción de emisiones fumígenas, gaseosas y sólidas.
Figura 1:
Curvas
isocuantas de cobre total en el horizonte de arado, de suelos ubicados en los
valles Maipo y Mapocho, Región Metropolitana
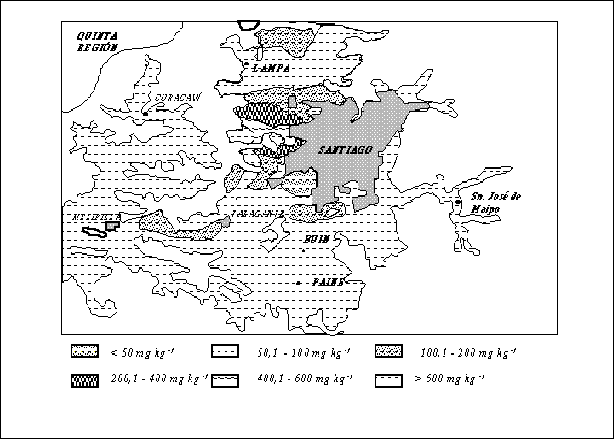
Fuente: González, 1992)
González (1994),
entrega algunos antecedentes acerca de otros elementos de naturaleza tóxica,
tales como:
Plomo: Los montos de
plomo en los valles del Maipo y Mapocho superan los 55 mg/kg, no habiendo gran
relación entre las cantidades del elemento en el suelo y la presencia de
yacimientos plúmbicos. Los contenidos máximos de plomo hallados en áreas
contiguas a la zona de Nos, en el valle del Maipo, son de origen antrópico
industrial.
Zinc: Los contenidos
máximos de zinc en los valles del Maipo y del Mapocho son superiores a los 300
mg/kg. Su presencia en las capas superficiales de suelo sería de origen
natural, por aportes de materiales parentales y la intensidad de los fenómenos
de formación de los suelos.
Cadmio: Elemento fuertemente
tóxico, y que generalmente acompaña al cobre. Es fácilmente transferible en las
cadenas tróficas y sus cantidades son menores a 1 mg/kg de suelo.
Molibdeno: Sus concentraciones a lo largo del país son
inferiores a los 5 mg/kg de suelo. Sin embargo, en la Región Metropolitana
existen suelos regados con aguas provenientes de tranques de relaves de Las
Tórtolas, y que poseen elevados contenidos de molibdeno. No obstante, no se
conocen las concentraciones existentes del elemento en estos puntos.
A juicio de
CONAMA (1994), el molibdeno es, después del cobre, el elemento de más
importancia por su alta toxicidad y capacidad para mantener su efecto nocivo en
las cadenas tróficas.
Los
agroquímicos son otro grupo de elementos que pueden ser altamente contaminantes
en los suelos. Estos corresponden a los plaguicidas, herbicidas y
fertilizantes, y son empleados de preferencia en los huertos frutales de las
zonas rurales de la Región Metropolitana. Según CONAMA (1994), los pesticidas
organoclorados serían los más persistentes y tóxicos.
CONAMA
(1994), estima en unas 5.000 hectáreas la superficie del sector rural de la
Región Metropolitana, que está expuesta a la acción de diversos contaminantes.
Esto se resume en el Cuadro N° 2.
Cuadro
Nº 2
Tipo
y causas de contaminación de suelos de sectores rurales de la Región
Metropolitana
|
Tipo y causa de la Contaminación del suelo |
Area afectada (há) |
Sector |
|
Tostación de concentrados: emisión de
SO2 y As |
1.000 |
Rungue |
|
Planta de coke y asbesto: emisión
fumígena de SO2 y particulados |
1.000 |
Sector norte de Lampa |
|
Fundición de carburo: emisión fumígena
de particulados de ferrosilicio y carburo de calcio |
1.000 |
Sector Nos |
|
Fundición de concentrados de Mo:
emisión fumígena de SO2 y particulados de Mo |
1.000 |
Nos: misma área afectada por
fundición de carburo |
|
Planta de cemento: emisión fumígena de
particulados de carbonatos |
2.000 |
Polpaico |
Fuente: SAG, División de Protección de Recursos Naturales
Renovables (1990 - 1992), en CONAMA (1994).
2.4.4
Carta de permeabilidad de los suelos
A modo de
entregar la mayor cantidad de antecedentes descriptivos de los suelos de la Región
Metropolitana, y por la implicancia que tiene la permeabilidad del suelo en el
movimiento de los posibles elementos tóxicos que en ellos se presentan, se
procedió a la realización de esta carta temática.
En un
inicio, se consideró efectuar la descripción cartográfica de la permeabilidad
de los suelos conjuntamente con la textura; sin embargo, la primera de estas
propiedades edáficas puede representar una integración de los efectos de la
textura y de otras características edáficas, tales como la estructura,
contenidos de materia orgánica, presencia de estratas duras, y otras, de tal
manera que se dio prioridad a la permeabilidad del perfil edáfico.
La base de
datos para la realización de esta carta temática la constituyó el proyecto
agrológico del Estudio Maipo (Agrolog - Chile, 1981), y la clasificación de la
permeabilidad de los diferentes suelos
de la Región Metropolitana se efectuó basado en Peralta (1976), estableciéndose las siguientes categorías
(Cuadro Nº 3).
Cuadro
N º 3
Categorías de permeabilidad
utilizadas
|
Clase de Permeabilidad |
cm. de precolación por hora |
Textura probable |
Estructura probable |
|
Nula |
0 |
|
A, AL, Aa |
|
Muy lenta |
Menos de 0,125 |
Muy pesada a pesada |
A, AL, Aa |
|
Lenta |
0,125 - 0,5 |
Pesada a media |
A, AL, Aa, FA,FAL, FAa, L, FL,
F, Fa |
|
Moderadamente lenta |
0,5 – 2 |
Pesada a media |
A, AL, Aa, FA,FAL, FAa, L, FL,
F, Fa |
|
Moderada |
2 - 6,25 |
Media a liviana |
FL, F, Fa, aF |
|
Moderadamente rápida |
6,25 - 12,5 |
Media a liviana |
FL, F, Fa, aF |
|
Rápida |
12,5 – 25 |
Liviana a gruesa |
a F , a |
|
Muy rápida |
Más de 25 |
Gruesa a gravosa |
a – gravosa |
Fuente: Peralta (1976). F=Franco; L=Limoso. A=
Arcilloso; a= arena
Se observa
que los suelos con permeabilidades lentas van asociadas a texturas más pesadas
(arcillosas), que implican la predominancia de microporos en el suelo, por
sobre los poros de mayor tamaño (macroporos), que propician el movimiento del
agua y sus sustancias solubles. Al contrario, las texturas gruesas (arenosas),
favorecen la velocidad de movimiento de los fluidos en el medio edáfico, dado
que la proporción de macroporos es superior.
No obstante
las anteriores afirmaciones, el movimiento de sustancias contaminantes
conjuntamente con los flujos de agua en el suelo está condicionado por la
presencia de coloides orgánicos u otros compuestos que puedan fijar los
elementos tóxicos. Esto último, además, deberá tomar en cuenta la existencia de
contaminantes poco solubles, que seguramente no se regirán por los flujos
internos de la solución suelo y tendrán un efecto más localizado.
2.5 Suelos con cualidades especiales
La carta
temática de suelos con características especiales, permite la localización e identificación
de áreas que requieren de un análisis y manejo especial. En efecto, la
presencia de suelos con algunas características definidas, como la salinidad,
alcalinidad, pedregosidad excesiva y otras, requerirán probablemente de labores
especiales antes de la realización de prácticas silvoagropecuarias u otras de
índole similar.
Las
cualidades consideradas como especiales fueron la salinidad, alcalinidad,
drenaje deficiente, drenaje excesivo, pedregosidad superior al 75 % del
terreno, problemas de erosión, inundaciones, y sus combinaciones. La salinidad
se consideró cuando la concentración de sales superó los 4 mmhos;
la alcalinidad, cuando la saturación sódica supere el 10 %; la pedregosidad, si
el porcentaje de gravas y piedras fue superior al 30 %, y las inundaciones,
ocasionales o frecuentes. En todos los casos, estas características representan
limitantes a las labores silvoagropecuarias normales.
La información para la elaboración de esta
carta temática se basó en el Estudio Agrológico Maipo (Agrolog - Chile, 1981).
El análisis de los datos, tomando en consideración 700 fases de suelo (sin
considerar misceláneos), derivó en las siguientes determinaciones (Cuadro Nº4).
Cuadro N ª 4
Fases
de suelos con características especiales
|
Característica del suelo |
N° de fases con la cualidad |
Porcentaje del total de fases* |
|
Salino |
8 |
1,1 |
|
Alcalino |
5 |
0,7 |
|
Mal drenado |
65 |
9,3 |
|
Excesivamente drenado |
22 |
3,1 |
|
Pedregoso |
35 |
5,0 |
|
Alta erosión |
11 |
1,6 |
|
Inundaciones ocasionales y/o frecuentes |
5 |
0,7 |
|
Salinos y alcalinos |
5 |
0,7 |
|
Salinos y mal drenados |
3 |
0,4 |
|
Alcalinos y mal drenados |
9 |
1,3 |
|
Mal drenados y pedregosos |
2 |
0,3 |
|
Mal drenados e inundaciones ocasionales
y/o frecuentes |
9 |
1,3 |
|
Excesivamente drenados y pedregosos |
7 |
1,0 |
|
Excesivamente drenados y alta erosión |
1 |
0,1 |
|
Excesivamente drenados e inundaciones
ocasionales |
3 |
0,4 |
|
Pedregosos e inundaciones
ocasionales y/o frecuentes |
3 |
0,4 |
|
Salinos, alcalinos y mal
drenados |
23 |
3,3 |
|
Drenaje excesivo, pedregosos y
alta erosión |
1 |
0,1 |
|
Salinos, alcalinos, mal drenaje
e inundaciones ocasionales y/o frecuentes |
9 |
1,3 |
|
Total fases con características especiales |
226 |
32,2 |
|
|
|
|
* : Fases de suelos
presentes en el Estudio Agrológico Maipo (Agrolog - Chile, 1981). Se tomó un
total de 700 fases, no considerando misceláneos.
Como se
observa, las mayores propiedades especiales o limitantes del suelo, vienen
dadas por el drenaje imperfecto o bien excesivo, la pedregosidad y la erosión, lo cual
requerirá necesariamente de la consideración de técnicas y esquemas de
recuperación y utilización de los suelos, para una adecuada planificación
territorial.
2.6
Carta de Aptitud de las Tierras según Clases de Capacidad de Uso
La carta temática
de aptitud de tierras según clases de capacidad de uso se desarrolló
principalmente a base de la interpretación y utilizando los datos del Estudio
Agrológico Maipo (Agrolog - Chile, 1981).
La simbología adoptada es la
siguiente:
Ejemplo: Símbolo: IVe2
Donde: IV, es la Clase de Capacidad de Uso
e,
es la Sub - Clase de Capacidad de Uso
2,
es la Unidad de Capacidad de Uso.
Las Clases de Capacidad de Uso permiten
clasificar las tierras según sus riesgos y limitaciones, asignando de esa manera
el uso más factible considerado ecológica y productivamente. Existen ocho
clases de capacidad de uso. Estas son:
Clase I: Tierras
muy buenas para todo tipo de cultivo y sin limitaciones, principalmente por sus
excelentes cualidades se recomiendan para cultivos agrícolas.
Clase II: Tierras buenas, de uso para todo tipo de cultivos bajo
métodos de protección de fácil aplicación, pero dada su calidad es recomendable
su uso agrícola. Se adaptan muy bien a cultivos de cereales y viñedos pero no a
chacras, ya que existen restricciones de heladas y períodos de sequías
prolongadas.
Clase III: Tierras
moderadamente buenas, que pueden ser empleados regularmente para cultivos, pero
con adecuadas rotaciones. Con severas restricciones de uso y riesgos de daños dadas
sus permanentes limitaciones. Requieren de intensas medidas de conservación
para los cultivos. Se dedican preferentemente al cultivo de trigo y otros
cereales, y praderas, no así para chacras.
Clase IV: Tierras buenas para usarse en cultivos
ocasionales y con un cuidadoso manejo. Las restricciones, limitaciones y
necesidad de medidas de conservación se incrementan. En el área agrícola, se
adaptan mejor al heno, empastadas y viñas, aunque no con grandes rendimientos.
Clase V: Tierras no
aptas para cultivos agrícolas, ya sea por pendientes demasiado fuertes,
pedregosidad, rocosidad, inundaciones, salinidad u otros. Excelentes para la
utilización de pradera y forestal, bajo un buen manejo.
Clase VI: Tierras buenas para pastoreo y/o forestales, y
no arables debido a las fuertes pendientes, poca profundidad del suelo,
alcalinidad, susceptibilidad a la erosión u otras.
Clase VII: Tierras adaptadas sólo para empastadas y/o uso
forestal, pero bajo un manejo cuidadoso, ya que las fuertes pendientes, mayor susceptibilidad
a la erosión, severa alcalinidad, poca profundidad u otras, lo hacen requerir.
Clase VIII: Terrenos aptos
sólo para vida silvestre, recreación y/o protección de cuencas hidrográficas.
A su vez,
las Sub
- Clases de Capacidad de Uso indican tipos de limitaciones o riesgos
similares en suelos de la misma clase de capacidad de uso. Sus categorías son
las siguientes:
s: Limitaciones intrínsecas del suelo o de
la zona radicular (suelo delgado, pedregosidad, salinidad, etc.), que implican
dificultades para el laboreo de la tierra.
e: Implica riesgos o procesos de erosión y
escurrimiento.
w: Involucra los problemas de humedad,
sobresaturación, drenaje, inundaciones, etc.
cl: Limitaciones debidas al clima, como
heladas, corto período de crecimiento, irregularidad de las lluvias, etc.
Por último,
las Unidades de Capacidad de Uso
corresponden a la condición específica o factor más incidente para ubicar un
suelo en una clase determinada. Básicamente, los suelos de una unidad deberían
tener similares rendimientos con los mismos sistemas de
manejo. Las
unidades utilizadas por el Proyecto Maipo (Agrolog - Chile, 1981), empleadas
también en el presente trabajo son:
0: Presencia de estratas de arenas gruesas
o gravas, limitantes para la penetración de raíces y retención de humedad.
1: Erosión actual o potencial por agua o
viento.
2: Suelos con problemas de drenaje o
riesgos de inundación.
3: Presencia de subsuelo o estrata
interior de permeabilidad lenta a muy lenta.
4: Texturas gruesas en todo el perfil.
5: Texturas finas o muy finas en todo el
perfil.
6: Salinidad o alcalinidad moderada a
severa.
7: Pedregosidad que interfiere labores de
cultivo.
8: Panes duros o rocas sin meteorizar en
la zona de arraigamiento.
Al analizar
las 708 fases de suelos a las que se les determinó su capacidad de uso
(incluyendo las terrazas estratificadas y remanentes, y los piedmont
estratificados, además de los misceláneos caja de río, áridos, quebrada y
pantano), se observará que casi un 30 % de los suelos son de muy buena y
excelente aptitud agrícola, y un poco más del 50 % corresponden a terrenos
aptos para agricultura, con las debidas medidas de conservación.
Son
precisamente estos suelos, los más productivos de la región, los que deben
seguir siendo utilizados de acuerdo a su capacidad y aptitud, y no ser
transformados en áreas urbanas.