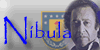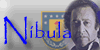| Celebro aquí esta gran precisión
de la perversidad femenina.
Así compenso mis excesos en gloria y alabanza
de las mujeres...”
(Lihn)
 Lo admiro: ¡Qué comienzo,/peor es tragar saliva y peor aun este nudo en la garganta que toma los contornos del mundo o la forma de un grano de ripio pegado / a la planta de los pies...”. Lo admiro grandemente y me asusto: ¡Qué comienzo!. Es que bastante y muy bien se ha escrito de la poesía de Enrique Lihn. Más todavía, el propio poeta ha dejado reflexiones imprescindibles en entrevistas y textos sobre eso que él llama “un acto de auto afirmación”, “una basura”, “una poesía sobrescrita, y si se quiere barroca: lujosa y funeraria a la vez”; “desequilibrada respecto a mí (su) propia existencia”, “hecha por un hablante lírico, esa entidad espectral encargada de convertir las emociones en el material de la misma”, en la cual el lenguaje constituye “una forma específica de “apropiación” y de “ausentación” de lo real”. Una poesía profundamente situada, fronteriza y (auto)crítica. Lo admiro: ¡Qué comienzo,/peor es tragar saliva y peor aun este nudo en la garganta que toma los contornos del mundo o la forma de un grano de ripio pegado / a la planta de los pies...”. Lo admiro grandemente y me asusto: ¡Qué comienzo!. Es que bastante y muy bien se ha escrito de la poesía de Enrique Lihn. Más todavía, el propio poeta ha dejado reflexiones imprescindibles en entrevistas y textos sobre eso que él llama “un acto de auto afirmación”, “una basura”, “una poesía sobrescrita, y si se quiere barroca: lujosa y funeraria a la vez”; “desequilibrada respecto a mí (su) propia existencia”, “hecha por un hablante lírico, esa entidad espectral encargada de convertir las emociones en el material de la misma”, en la cual el lenguaje constituye “una forma específica de “apropiación” y de “ausentación” de lo real”. Una poesía profundamente situada, fronteriza y (auto)crítica.
Aún así, se podría pretender ahondar en el desarrollo de algunos temas, tal vez analizar la presencia del “Ello”; volver sobre el concepto de destiempo -que ya no el del tiempo- o el sentimiento de extrañeza de estar (a)fuera . Se podría retomar el tema de la infancia (“Los niños que fuimos perviven ausentes / presentes no en nosotros, sino junto o en medio de nosotros. Se los presiente en la oscuridad del jardín, toman finalmente la palabra del texto...”), la relación entre poesía, prosa y teoría; relativizar su desdén por Neruda, Darío, Cernuda y las escrituras felices y el arte de morir. Hablar, ahora, de Edipo y Antiedipo, de máquinas de guerra, empresas de salud, rizomas, archivos y flujos. Retomar aún las proposiciones de sus múltiples poéticas y (auto)reflexiones o los juegos contradictorios del desaparecer-permanecer en una poesía que se constituye como un modo de enmendar la existencia produciéndola en otro plano: el del lenguaje.
“Emociones intelectuales”, experiencias, lecturas, nostalgia, el terror o fascinación que producen las ciudades de paso y el horroroso Chile, sentimientos. Una gran tribu de sentimientos opera en la poesía de Enrique Lihn. Entre ellos, el amor y todo su deslumbramiento, mitología y dolor. Lo cierto es que tres obsesiones recorren esta obra que “es un intento desesperado de conocimiento”, y en la cual varias veces se produce el milagro del encuentro de dos cuerpos. Inseparables unas de otras, estas obsesiones son, como se sabe, poesía, erotismo (amor) y muerte. Yo me referiré a la segunda de la tríada.
Rosario, Beatriz, Paulina, Isabel, Lenka, Nathalie, Franci(s), Verónica, Raquel, Gabriela, María Dolores, Adriana, Claudia, Venus, Salomé, Herodías, Filis, Filomena, Psique, la muchacha cubana, la muchacha del pueblo, la muchacha florentina, la muchacha canela, la guitarrista más bella del mundo, la reina de corazón, la tapicera perfecta, la “girl asleep”, Martha Kuhn-Weber, la anciana adorable de Poemas de este tiempo y de otro y ¿por qué no?, las ninfas y las sirenas, componen un mapa luminoso, y no por ello menos tenso, de la poesía de Enrique Lihn. Un mapa de gran ilustración, muchos flujos y evidente nobleza. Allí lo cotidiano y lo mitológico se combinan, la vida y la muerte tienen asiento y la poesía se alza como un presente en su doble significación de regalo y permanencia. El amor y la poesía en una “especie de postulación a la posteridad... pero sólo en la medida en que se lea como una de esas iluminaciones compensatorias que nos permiten, piadosamente, sobrellevar una depresión muy intensa... De todos modos, escribir (amar) es un acto de autoafirmación” (Lihn en Lar N°s 4 y 5, 1984: 6).
POR SER VOZ QUIEN SOIS
Niall Binns recuerda que dos o tres versos de “Celeste hija de la tierra” han quedado grabados en la memoria de la literatura chilena, “por la belleza de su visión unilateralmente positiva del amor y de la mujer (...)”. Sin embargo a partir de La pieza oscura, el crítico estima que el amor como gran relato desaparece de esta poesía en la que “se atrapa la imagen del amor en los momentos espasmódicos de su agonía” (Foxley 1995: 114), se vive una relación atormentada con el propio cuerpo y el del otro y en la que se acumula la extraña tensión entre la expresión emotiva del fracaso amoroso , las reflexiones metaliterarias y la ironía postmoderna. A veces, “el amor, se diría, triunfa sobre las sofisticaciones de la ironía verbal.”
Pero, el amor ¿puede realmente triunfar en la poesía de Lihn?. Binns parece responder a su pregunta con una cita de Eduardo Llanos matizada por su propia percepción: así, dice el estudioso, en algunos textos, “el poeta se mantiene fiel al mismo tiempo a su natural lúdico y su fondo lírico, a su talante de enamorado y a su talento intelectivo. De ahí la espontaneidad nada pragmática de su metapoesía” (1995: 311): en otros poemas, creo que el fondo lírico y el talante sucumben y el distanciamiento metapoético e irónico conduce a una sequía tanto emocional como poética. (...) De todos modos el distanciamiento progresivo que el hablante toma con respecto a su discurso amoroso viene acompañado, quizás de un modo compensatorio, por la visión cada vez más arraigada de la escritura como una forma de narcisismo, es decir, por la conciencia de ser un poeta que habla de sus materiales de trabajo, una poesía que se mira en el espejo, que habla primariamente de poesía.” (Binns 1999: 134-143)
Pero, el amor ¿triunfa finalmente en la poesía de Lihn? ¿cuál es su desquite y/o su fracaso?
Octavio Paz en La llama doble ha escrito con sabiduría sobre amor, erotismo y sexualidad como aspectos de un mismo fenómeno: “Ante todo hay que distinguir al amor, propiamente dicho del erotismo y de la sexualidad. Hay una relación tan íntima entre ellos que con frecuencia se les confunde.... Sexo, erotismo y amor son aspectos del mismo fenómeno, manifestaciones de lo que llamamos vida. El más antiguo de los tres, el más amplio y básico, es el sexo. Es la fuente primordial. El erotismo y el amor son formas derivadas del instinto sexual: cristalizaciones, sublimaciones, perversiones y condensaciones que transforman la sexualidad y la vuelven, muchas veces incognoscibles (...) el erotismo es dador de vida y de muerte... es un ritmo: uno de sus acordes es la separación, el otro es regreso, vuelta a la naturaleza reconciliada. Todas las mujeres y todos los hombres han vivido eso momentos: es nuestra ración de paraíso.
La experiencia que acabo de evocar es la del regreso a la realidad primordial, anterior al erotismo, al amor y al éxtasis de los contemplativos. Este regreso no es huida de la muerte... Regreso al lugar del origen, donde muerte y vida se abrazan... (Paz, 1993: 13 a 29)
Siguiendo la conceptualización precisada por el autor de La llama doble, puedo o quiero afirmar que en la poesía de Enrique Lihn hay una extraordinaria y hasta gozosa presencia del erotismo relacionado y unido con el amor y una escasa poetización de la sexualidad pura. De esta manera se puede postular que la representación de lo femenino aparece constantemente comprendida como perteneciente al ámbito de la amistad erótica y conectada al principio del deseo o la sensualidad y la vida.
Así, aparte de algún poema como “Nocturno”, en el que parece poetizarse el puro deseo y alguna mención explícita sobre lo carnal, esto aparece relativizado por la mención de lo otro o por alguna pulsión mucho más amplia que lo puramente físico: “Lo hemos hecho en sombra / por amor a las artes de la carne / pero también pensando en tu visita.”
“Nadie más monstruoso que este náufrago de la carne en la /carne; pero él ignora otro culto que el propio / y no se reconoce en los demás ni en sí mismo”, se escribe en “Zoológico”, poema en el que también se habla de las palabras y de una mujer a la que sólo puede llamarse por su nombre... “Aunque del / lado tuyo esté la tierra / y te parezcas como nunca al amor, bajo la astucia de sus / manos / que encaminan los pasos de cada una de sus hijas.” (1996: 47)
Ahora bien, esto ocurre junto al hecho de que en la poesía de Lihn la(s) mujere(s) es (son) precisamente el objeto/sujeto de deseo que ocurre paralelo y cómplice del deseo de una escritura, que como está dicho, permite no estar en la casa del verdugo, resistir la indefensión, la precariedad y la incompletitud que según el poeta marcan su obra: “son los connotadores de mi escritura. No me importaría declararlos en detalle, porque sé lo ampliamente compartidos que son por quienes lo callan o los divulgan, pero la confesión aún no es mi género. Simplemente he hecho una literatura de esas infelicidades así como otros hacen de ellas una psicosis o un suicidio.” (Mester de juglaría 1987: 9)
Son muchos los poemas en los que el amor y el erotismo corren, fluyen y se salvan en unos devenires que son también los de una obra, en la cual, a pesar de lo visto, lo dicho y, a veces, lo creado -por ejemplo el “locus horridus”, es posible encontrar, asimismo la consagración del otro instante, el instante de la fugaz plenitud, el amor y la amistad. Digo que la brevedad del amor, las huellas de la dicha o el bienestar, la rotundidad de la ternura y la belleza están en la poesía de Lihn y están, notoriamente, sin descontar a algún amigo, asociadas a la figura femenina: “Y tú alma que restriegas tu belleza / criatura creada a imagen y semejanza de una lejana noche a mi cuerpo, / de amor de la que únicamente yo debiera acordarme, / debiera... (1996: 151)
Al bello aparecer de este lucero, dedicado a Claudia, “antes de que pase como todo lo demás, el tiempo y la inoportunidad de esta dedicatoria”, parece ser el texto de Lihn en que se concentra con mayor intensidad y abundancia la expresión temática y la reflexión sobre el sentimiento amoroso y erótico. Poemas que exponen una poética, siempre vigilada por la ironía, como “Sobre el amor” o “La naissance de Venus, vers. 1485. Florence Officers, los sucesos, los decretos de amor mencionados, la presencia de Venus, el protagonismo de este principio indican que este es un poemario motivado por el amor, regido por el bien y el mal de amores y surgido de la experiencia vital en diálogo con la experiencia literaria y la atenta ironía del Narciso “subyugado por sí mismo en su cápsula de cristal”. En este libro se habla con intensidad del tiempo y el destiempo del amor como metonimia del fracaso y los planos y los tiempos se confunden y todo existe en una proximidad y una distancia que habla de la ausencia/presencia del renacimiento de lo moribundo, en el tiempo que vampiros y vampiras, Muchachas amadas ahora o hace diez o cien años atrás aparecen en un ejercicio de desrrealización que introduce lo dicho en pequeños laberintos, situaciones absurdas, juegos intertextuales, e incluso en ridículo desublimador.
Textos como postales, ahogos, estrellas de dos nombres, exaltación y agonía, simulacros, el dolor del amor que está naciendo y el dolor de la otra venus que agoniza. Personajes y mujeres hay en este libro en el que, según Lastra, “puede leerse un entramado de las varias direcciones recorridas por Enrique Lihn hasta llegar a este punto...” y en el que “recurrencias y resonancias de distintos lenguajes -prestigiosos y llanos- sustentan la escritura de un emisor supuestamente instalado en una seguridad” y que describe un cortejo erótico a través del juego de las intertextualidades generales y reflejas comparando su existencia con la de los otros sujetos textuales (desde la poesía medieval a Neruda, pasando por Sade y Masoch), sin advertir que esos sujetos, anacrónicamente, también podrían reconocer la suya en Al bello aparecer de este lucero (1983: s/p, prólogo).
“Por ti, por nadie más: pero para quien quiera / leerlo, te dejo aquí clavada en un poema / Filis o mariposa de otro nombre” (p. 31). El amor y la(s) mujeres amada(s) son, pues, la materia de este poemario bello como el(los) lucero(s) que aparece(n) / desaparece(n) / aparece(n) entre sus páginas y las palabras que no pretenden la utopía del amor, pero sostienen una intención utópica más allá de toda negatividad, “producto de un cierto enfrentamiento con la situación” y la velocidad del tiempo. Pero, sin duda, esta(s) presencia(s) no es(son) única(s), ni privativa(s) de Al bello parecer de este lucero y la relación del sujeto con lo erótico y/o amatorio no sólo se vuelve pérdidas y disoluciones. El amor, las acciones y rasgos de los protagonistas son un hilo del ovillo de Ariadna que permite recorrer el laberinto habitado por un Teseo-monstruo-Calibán-Narciso-Ulises-vampiro cuyo corazón late, se multiplica y permanece a pesar del infarto y de la calva.
Ya en Poemas de este tiempo y de otro (1955), caracterizado, según Eduardo Llanos, por proyectar una mirada más profunda, introspectiva y comunicante (...) en estrecha correlación con la mayor frecuencia del tú, del otro...” (1996: 353), que los textos anteriores, es posible encontrar poemas y versos en los cuales el tú femenino es imprescindible y consigna rasgos de importancia en cuanto la mujer es destinataria, objeto y sujeto del poema, aspiración, condena o pérdida del mismo: “No es lo mismo estar / solo que estar sin ti, conmigo / con lo que permanece de / mí si tu me dejas: / alguien, no, quizá algo: el aspecto de un hombre, su / trato / que el viento de otro mundo dispersa en el espacio / lleno de tu fantasma desgarrador y dulce.” (1995: 9) “... Era como todos nosotros o mejor que nosotros: / un hombre entre los hombres, alguien que, día a día hizo / lo suyo: / reflejar e mundo / amar a la mujer, intimar con el hombre...” (p. 30)
“¿Qué será de los niños que fuimos?”. En La pieza oscura se revela y expone la entrada, (de la mano una(s) niña(s) -“ninfas en capullo”, amigas sobre todo- y de un primo, amigo principal), al espacio del tiempo de la vida que se consume en su molienda y al conocimiento de la finitud, del empalagoso pánico que asoma más allá del amor en la flor de la edad y la crueldad del corazón en el fruto del amor.
En este fundamental poemario, analizado con gran acierto por Waldo Rojas, se encuentran los poemas “Raquel” y “Elegía a Gabriela Mistral”, poema en el que se explicita la admiración y el encuentro de estas poéticas: “Palabras, sí. Pero algo suena en ellas / como en un verso mío con verso suyo.”
Dulce es también la imagen de la novia que no tiene a donde ir y se invita a pasar juntos y en familia la navidad del poema del mismo nombre.
Asimismo, de la mano de la amada se descubre y vuelve a sentir la extrañeza y destiempo explícitamente señalados en versos como “Se nos hacía tarde. Se hacía tarde en todo / Para siempre”de “Recuerdo de matrimonio” o en los del propiamente titulado “Destiempo”.
Camaradería, deslumbramiento; sombras y pánico. Igualmente la sensación de bienestar se reflejan aquí asociadas a la mujer que es compañera y, como otras veces, metonimia del amor y sujeto del erotismo. El poema “Zoológico” y la reiteración anafórica del sentimiento de bienestar del hablante caminando al lado de esa mujer que va con él son un ejemplo de lo mismo expresado en estrecha relación con la reflexividad poética y lo tanático, elementos todos de una unidad persistente en esta obra.
Poesía de paso (1966) trae a la obra de Lihn la figura y la posibilidad perdida del trabajo de amor perfecto, trae a presencia a Nathalie, la plenitud y el desaire, el amor y desamor, la melancolía como un agridulce placer en la escritura, al tiempo que establece la relación mujer-ciudad-poesía de paso y da cuenta del único desenlace posible del amor.
Las amigas se han transformado en mujeres, en amantes (ninguna despechada u odiosa) que conforman parejas de total simetría con el sujeto que consigna un verdadero aprendizaje: “El amor no perdona a los que juegan con él”.
En este libro se recupera poéticamente una escena de infancia, marcada por la tibieza y el bienestar, de gran interés al tratar el tema del origen de la escritura y su relación con la lectura. En ella se intensifica esta percepción de lo femenino en Lihn, al menos, en el recorte de mi percepción de ella. “De los recuerdos de tu infancia, no más / juega tu corazón, como en un viejo patio / casi vacío, con los más tranquilos. / Cedes -toda prudencia. Al sueño que soñabas, / cuando era el despertar de un niño a la dulzura / de la convalecencia, entre las manos / maternales...”. (1996: 101)
Además de distanciarse y cuestionar la retórica y estética de Rubén Darío y algunas de las afirmaciones más desafortunadas del vate (“Abuelo, preciso es decírselo: mi esposa es de mi tierra, su querida de París”), en Escrito en Cuba (1969), Lihn representa una percepción desangelada del amor (“Por más que lo agarres a patadas el amor volverá a derrumbarse de su silla” p. 141) y consolida la imaginería de lo monstruoso referida al yo y sus incapacidades y la desolada percepción del mundo y la palabra poética (“Me asomo a mi memoria y el vértigo se apodera de mí y / cualquier cosa que diga es otra cosa, / con esta lengua como el muñón de una ola / sobrevuelo / por un instante el paraíso (...)” (1996: 121).
Sobrevolar el paraíso. Por un instante hay visiones de paraíso en esta poesía que no permite la detención mistificadora, pero que no renuncia a la posibilidad de algo que de alguna manera redima la existencia.
Aparte de incluir uno de los poemas más citados de Lihn, La musiquilla de las pobres esferas (1969) intensifica la reflexión poética sobre la muerte. (“... Y este invierno mismo para no ir más lejos lo desaproveché / pensando / en todo lo que se relaciona con la muerte.”) y contiene algunos de los poemas eróticos más interesantes en relación a esta concepción de lo femenino y su vínculo con la escritura. Me refiero al ya citado “Alma bella”, “A Franci”, “Gotera”, “Nocturno”, “De un intelectual a una muchacha de pueblo”, “Desenlace”, “Seis soledades”, e incluso “Bel canto”. Bellas, pequeñas imágenes fieles de la vida, intocadas, inolvidables, leales, pletóricas, obstinadas, optimistas o equivocadas, sensuales, pacientes, imprescindibles o báculos de una vejez prematura, los personajes femeninos de estos poemas devuelven la cara amable de un poeta para quien los espejos tienen tanta importancia en la escritura: “Mi falsa bondad tú eres la única en comprenderla / porque la confundes, ciega, sagazmente, con lo único bueno / que va quedando en mí / y no distingues entre mi miedo a la vida y mi amor a la vida / y eres, por u momento, el báculo de esta vejez prematura. / Crees, en cambio, en el hombre que yo habría sido y en el / que fui fugazmente antes de estos años amargos...” (1996: 160)
Importante, en este aspecto, y por expresar la relación entre mujer y poesía, es “A Franci”, poema analizado por Eduardo Llanos para concluir lo que ya anotamos, y del que citare versos que como los anteriores no requieren glosa para indicar que ésta es la otra cara de la luna, el otro rostro de una poesía que se constituye en obra en el estricto sentido indicado por Maurice Blanchot: “Toda mi poesía debiera dedicártela si sólo girara / en torno a la belleza / o del amor que únicamente / tú y la primavera de Botticelli / me inspiran por partes iguales“ (1996: 154).
El amor y la frustración, la mujer asociada a lo sobrehumano y lo terrible, (“No sé que puntos calzas / pero, igual, me arrodillo frente a un ángel...”,) de alguna manera, estos versos abren la puerta a las sirenas que pronto aparecerán en los poemas.
No obstante, las mujeres, (“Ellas que son mi gran resentimiento, / mi secreción de rencorosas glándulas, / mi pan, mi soledad de cada día” p. 166) representan en este libro una porción de realidad que, no dominada totalmente por la incompletitud, el vacío y la fealdad, permite resistir en un mundo ocupado como una letrina en “los grandes problemas” (1996: 173). La amistad -en correlato con lo erótico- reluce en estos poemas que fluyen a grandes velocidades hacia la muerte.
La dedicatoria a Adriana Valdés de “Por tu nombre” (Por fuerza mayor, 1975) explicita una vez más la noción de palabra -precaria y sin posibilidad de competir con el canto del ruiseñor- como instrumento de homenaje a quien permitió al que escribe ser bello y terrible (“y estos adjetivos recuerdan necesariamente a aun ángel”) y que, habiéndola perdido, a falta de ella, intenta palabras que puedan convocar esos instantes, esa impresión “muy conocida pero, siempre sorprendente y excesivamente feliz, la de no saber / quién de los dos es el otro cuando ocurre / lo que podría llamarse amor, / si ese nombre fuese un balbuceo que alguien quisiera oír.” (1996: 180)
En este poemario se expresa nítidamente la experiencia de lo imposible y aparecen las sirenas, las “mujeres de otro mundo”, lo espectral por lo cual el sujeto se rebana de los buenos sueños en este no querer ser lo que se es. En “Beata Beatrix”, “una mujer exhibe su ausencia bajo la forma de / su desaparición. / No es un fantasma que se ofrezca desde un / verano de ultramundo -el temblor del / velo bajo el velo -ni lo que se conviene en llamar un / recuerdo / imborrable.” (1987: 33). Yo es otro, en París, situación irregular destacan los sarcásticos sonetos de talante barroco quevediano y grueso calibre lingüístico sexual. No obstante, en “Vine a quererte aquí a estos lugares” o en “Quisiera de mí sin mis palabras” se recupera el tono elegíaco referido a la ausencia femenina: “Vine a quererte aquí, a estos lugares / donde otra vez amé, vine a quererte / en los espacios mismos de la muerte.” (1996: 195)
Un erotismo más carnal y desolado (todavía) se expone en “Puesta de sol con dedicatoria” incluido en Antología al azar. Angustia, soledad, exilio, “incomplitud”, ruinas y el frío como sensación reiterada son semas frecuentes de Estación de los desamparados y Cancionero de estación de los desamparados. En este libro, en el que Perú y Lima, la horrible, tienen una destacada presencia, percibo un halo romántico y un regusto por el mal de amores (Manzanero como fondo) que escenifican la tensión entre el mito que se cultiva (el amor) y el conocimiento de la finitud del mismo y la segura pérdida del sujeto que tal sentimiento provoca. Los celos son señal de esos mismos sentimientos: “No puedo decirlo: pienso en ti. Te trasciende el miedo al abandono / y los celos punzantes... pienso en ti, pienso en ti... apuraré mi regreso / pero igual estarás a mis años de distancia...” (1982: 12 y 35). Paulina es la protagonista que, enfantasmada y todo, es capaz de hacer notar la verdadera idiotez de las palabras y la irrealidad de quien en ellas se apoya. Desamparo e imposibilidad, pues, rigen estos textos señalados desde su título por esos estados y sentimientos.
Doy un salto y vuelve fulgurante como el (los) lucero (s) que enuncia, el libro que contiene variadas poéticas del amor (los trabajos, las penas de amor, los ecos de otra sonata perdidos y recobrados en la escritura), que potencia la díada presencia/ausencia vinculadas a la intertextualidad y autoreflexividad propias de Lihn y una intensa transfiguración de las figuras reales en arquetipos: “La experiencia me enseña que Febo siempre muere / pero esta certidumbre, en lugar de consolarme, aumenta mi desconsuelo / mi apasionado escepticismo amoroso.” (1983: 52)
“Tú y yo hablamos de amor”, “el amor revertido en otro molde”, “el curso de una noche exquisita”, “una pesadilla de amor me despierta del sueño”, muchos versos, muchos poemas, actualizan más de una historia de amor como más de uno son los correlatos plásticos, literarios y míticos con lo que se entreteje este “Diario de amor” que es también un diario de muerte y que desarrolla una biopoética de ambos principios, ya que, según lo señalado por Luis Correa-Díaz (1996), “la escritura (poesía) de amor -como paradigma de toda especie de escritura-: una lengua muerte, porque sustrae al existente de la cópula, encerrándolo en la absoluta soledad del que escribe y en la menos absoluta intransitividad de su discurso.” (p. 94)
“Tropos”, “Pavoneos de nada”, Leda, Venus, Ariadna, Filis, a los cincuenta y dos años la llegada de una ninfa, una ninfa, una ninfa, puede desestabilizarlo todo sin ofrecer más que un sueño o un instante y los trozos despedazados de un mito o una escena con fondo de verdad.
Mujeres poderosas, mujeres razonables o alocadas; guerreras y gacelas, casi ángeles, casi demonios, sirenitas de la tierra, mariposas de otro, fulana, o nombre propio, embaucadoras, hay, en el libro dedicado a Claudia, que habla del vacío ocupado y recupera imágenes con fondo de playa, alguien más; hay otra protagonista principal en este texto que nos descubre que un amor no borra a otro, pues las víctimas de eros sobreviven al crimen y “la memoria, también a su manera ama y como alguien dijo no hay olvido” (1983: 40). Además, Gabriela Mistral, por no decir Machado, lo anunció: se aman las cosas que nunca se han tenido y las que ya no tenemos y, aunque el amor no perdona a los que juegan con él, también es posible el amor después del amor. ¿Desasosiego de amor y un triángulo? ¿un doble triángulo?. Bueno, esto parece casi cursi o en el mejor de los casos agonía romántica y nada es así en un libro hermoso, duro, ilustrado, extremo e irónico. Atento y desatento a las clásicas distinciones de Barthes entre quien habla, quien escribe y quien existe, Lihn es capaz de trabajar con la lengua como si estuviera fuera de ella y así “distribuir” su subjetividad privada del mismo modo que lo hace el dramaturgo que confía su discurso a otras voces: Herrera, Suárez, Neruda, Sade, Apollinaire, Botticelli, Bellini, Quevedo... y, finalmente, el “otro” que existió mientras duró la escritura que es consagración de algunos instantes y en el mismo gesto huida y flujo. Se fija algo y se expresa también la desconfianza en las palabras incapaces de llenar la distancia, el espacio. La polifonía hace estallar las lecturas racionales, sólo amatorias y afirma los límites entre lo mismo y lo otro. Las materias, los temas, los personajes y, fundamentalmente, el lenguaje, son afectados por las desidentidades y el descentramiento. La ironía, el error, la desacralización, impiden el riesgo melodramático de la “historia” y diversifican la dirección de los poemas, construyendo versiones distanciadas, paródicas de los conflictos enunciados. Como en otros momentos de la poesía de Lihn, se relativiza la idea de principio y de final para privilegiar el “entre” (“¿Qué será de los niños que fuimos?”: “Los niños que fuimos perviven ausentes / presentes no en nosotros, sino junto o en medio de nosotros.” (Lastra 1990: 33), ese lugar en donde parece circular el protagonista de este libro que incluye otra destinataria, Ariadna, aquélla que le dice “sal de ahí” al perdido en el medio del laberinto erótico de la otra y cuyo lugar es un entre.
Como se puede observar, aquí, las mujeres son verdaderas, activas, inteligentes, también algo perversas, el “punctum” de la vida y actúan parejas al yo. Teseo, el falso. Por ella (s) son los poemas; el libro es para ser leído por ella (s), es por y para ella(s). Por la muchacha Pierrot más linda que Venus, la criatura de ojos traslúcidos demasiado joven, la mujer ruiseñor, la mejor de las mujeres del mundo, la buena amiga de los años reales. Para ellas que permiten y construyen ese espacio en el que, a pesar de los hechos y los dichos, no hay sordidez, venganza, desamor o mentira y sí la convicción de haber vivido y la memoria de un instante que alimenta esa llama que aún dará sus frutos.
Especie de ninfa, casi sirena, el lucero de 1983 (uno al menos), también el espejo de Narciso, anuncia la llegada de las injurias de la edad y el devenir de las mujeres en inalcanzables, niebla o fantasmagoría. Así lo son las sirenas del poema homónimo: “Hemos llegado, sin saberlo, a viejos / Las hermosas mujeres de treinta años / se nos van de las manos, nos conceden / el abrazo y el beso y el oleaje / se retracta, alejando esos ramos marinos / de ojos verdes y azules, que espuman otra orilla / de la rompiente a la que ya no llegamos / Vienen en lugar suyo las sirenas / arrastrándose a hacernos compañía / cuando es la bajamar y derriten la cera / de los oídos en un bar nocturno / y desamarran del palo mayor / a Ulises el anciano / que, cansado de haberlas oído solamente, / por fin cede al deseo de ahogarse entre ellas.” (1996: 347)
En “A girl Asleep” (1996: 348), uno de los más leves (según la categoría de Calvino), profundos y barrocos poemas de Lihn, la bella muchacha de Vermeer, que sueña con los ángeles, es deseada en su ausencia y su figura representa “el punto inaccesible” no sólo por su carácter de sujeto ficticio (plástico) sino por su no ser para quien -pintor, intruso, hablante lírico- entreabre “in absentia” la puerta de ese sueño. Estar y no estar, sueño, deseo y el halo de lo imposible rodeando el simulacro de la posibilidad.
Antes de Diario de muerte (1989), uno de los libros definitivos en este registro de la imagen de la mujer en Lihn, hay otras figuraciones de lo femenino. La inclusión de la virgen en un poema muy contextualizado y máximamente paródico, actualiza los terrores y trampas del poder que hace uso de ella. “La sonrisa abunda en la boca de los jóvenes”, “Woman bathing in a shallow tub”, de Pena de extrañamiento, agregan figuras femeninas portadoras de sensaciones y experiencias respecto de un/a otro/a que acompaña y/o desaparece y que, esencialmente, representa la belleza y el terror del existir y del ser y las relaciones que hacen transcurrir la vida.
“Te he perdido Ariadna / en este laberinto que agotó tu ovillo...”; “Ella no era una persona sino su imagen el resplandor orgiástico de esa criatura / que si vivió lo hizo para otros / diluyéndose para ti / carnalmente en el tiempo de los demás / sin dejar más que ele rastro de su resplandor en tu memoria...”. Así se habla del amor en la obra de Lihn, autor que propuso “acotar un lugar donde no se puede vivir, donde sólo se escribe” y cuyos poemas como los grandes textos de Gabriela Mistral -en Tala y Lagar- “escapan por cierto a toda función pública. Son textos dramáticos, entregados en cuanto a la sustancia de su contenido, a una disfonía total que cancela el ademán paradigmático.” (Lastra 1990: 102)
En Diario de muerte no sólo se habla de la desesperación de la muerte y de las palabras viciadas (“nada tiene que ver el dolor con el dolor”; “De todas las desapariciones, la de la muerte tiene que / ser la peor...) sino también de la amistad y, particularmente, de la amistad del aprendiz del arte de morir, habitante fronterizo de dos reinos, y tres mujeres que mantienen y cuidan la huella y persistencia del amor, sentimiento que justifica la vida si es que ésta necesitara justificación.
Ex amantes, compañía, proporcionadoras de bienestar y calor, las tres amigas de Diario de muerte expresan la más perfilada y positiva idea y experiencia de Lihn con la mujer. De esta manera, en este libro en el que se lee que “con los enfermos cabe una creciente complicidad / que en nada se parece a la amistad o e amor / esas mitologías que dan sus últimos frutos / a unos pasos del hacha.” (1989: 27) y en el que el desahuciado ocupa el centro de un escenario “como un santo con un león a sus pies”, aunque se esté -respecto a un tú femenino- “más lejos que dos estrellas de diferentes galaxias”, se experimenta la presencia de las amigas como aquello que posibilita un residuo de serenidad y de calidez necesarios, aun en su insuficiencia, para aventar lo otro que ya es dominio: “El orden ha seducido mi casa / la comet que funciona para mi sorpresa / envuelve todas las habitaciones de calor casi humano / (...) / Mis amigas, aunque unidas a la segunda de la trilogía / por un hilo que es un soplo / tienen derecho a llave en esta casa a la que me siento / unido por ellas / equidistante de todo / y de ellas que alimentan esa equidistancia”. (1989: 61)
Eso es, ya no hay sirenas que llaman, seducen y abandonan, las ninfas han devuelto el lugar a las amigas que intensa, amorosa y delicadamente -guardando las distancias y estableciendo las distancias con aquéllos que perturban- acompañan a permanecer y pasar. Ayudan a terminar en la propia ley. Ayudan a escribir. Ayudan a estar.
“Yo nací en casa de mi abuela materna, que por motivos relacionados con este acontecimiento me hizo sujeto de una intensa afectividad, cristalizada en el modo de la relación de adultos de otra época. Fue su nieto preferido y una especie de confidente metafísico de sus preocupaciones teológicas.” (Lastra 1990: 13). “Más que la lectura de un libro, yo recuerdo que mi mamá me leía una colección que estaba en las Biblioteca fantástica...” (Piña 1990: 132): “Piensas en los hermanos Grimm y en Andersen. / Sabes, crees saber que pasajero / de un tren -cisne- dragón- globo aerostático, / vas salvando el escollo de la noche, y el aire / libre, la luz del otro extremo del túnel te murmura al oído: “Ahora estás sano y salvo / un día al fin / tu madre, toda suave lectura, / vuelve para aventar del patio los recuerdos / turbulentos que gritan: ¡el muerto, el muerto, el muerto!...”.
No quiero, no propongo lecturas sicoanalíticas, ni apuntar escenas originarias, pero creo que en la fundación de lo femenino, en el origen de la escritura, en la nobleza, valor, equilibrio que la mujer posee en la poesía de Lihn, el lugar que el amor en ella alcanza, tiene alguna deuda con estas figuras de filiación materna recordadas en entrevistas y poemas. Después, otras mujeres confirmarán este valor de la mujer para el poeta que sin énfasis erótico ni redundancias retóricas construye una imagen femenina de la mayor grandeza y sencillez, tocada por el amor, el deseo o la admiración.
“Haber sido, haber vivido, haber amado...”.
Para terminar recurro a Vladimir Yankélévich y transcribo:
“Que todo lo que oiga se vea o se respire
Que todo proclame: ¡han amado!
Haber amado y nada más.
Amaverunt, vixerunt: como los amantes de Lamartine y de Maeterlinck. ¿No es acaso todo el misterio de la existencia lo que exhala, como un hechizo, de esos pasados nostálgicos? Triste consuelo se dirá y magra pitanza. Y sin embargo esa magra pitanza es el más preciado de los viáticos.” (2002: 433)
Entonces puedo asegurar que, en mi lectura, el amor y la amistad dan frutos aún después del hacha y que los poemas proclaman que Enrique Lihn es algo más que un cadáver de amor y de escritura al que por eso y más no atinamos a llamar ausente.
Bibliografía
· Blanchot, Maurice. El espacio literario, Bs. As. Edit. Paidós, 1969.
· Binns, Niall. Un vals en un montón de escombros. Poesía Hispanoamericana entre la modernidad y la postmodernidad (Nicanor Parra y Enrique Lihn), Bern (Suiza), Peter Lang S.A., Editorial Científica Europea, 1999.
· Coddou, Marcelo. 20 estudios sobre la literatura del siglo XX, Stgo., Monografías del Maitén, 1989.
· Correa-Díaz, Luis. Lengua muerta. Poesía, Post-Literatura & Erotismo en Enrique Lihn, Providencia, Rhode Island, Ediciones Inti, 1996.
· Díaz, Luis A.. “Enrique Lihn: la poética de reconciliación (Tercera parte), Hispanic Journal, volumen 2, N°2, Indiana University, Pennsylavania, 1981.
· Espinoza, Christian. “Diario de muerte de Enrique Lihn. La escritura sobre la línea de muerte”, Estudios Filológicos, N°35, pp. 151-166, Chile, Universidad Austral de Chile.
· Foucault, Michel. Raymond Roussel. Argentina, Siglo XXI Editores, 2da edición en español, 1993.
· Foxley, Carmen. Prólogo a París situación irregular, 1977. Editorial País.
· Gottlieb, Marlene. “Entrevista”. Hispamerica, N°36, año XII, 1983.
· Llanos Melussa, Eduardo. Nota Porque escribí, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
· Lastra, Pedro. Conversaciones con Enrique Lihn, Santiago, Atelier Ediciones, 2da Ed., 1990.
· -------------------. Prólogo a Lihn 1983. Al bello aparecer de este lucero. Enrique. Poemas de este tiempo y del otro. Santiago, edición al cuidado de Armando Menedín, Ediciones Renovación, 1955.
· -------------------. La pieza oscura, Madrid, Editorial Lar, 1984.
· -------------------. Pena de extrañamiento, Santiago de Chile, Sin Fronteras, 1986.
· -------------------. París, situación irregular, Santiago de Chile, Ediciones Aconcagua, 1977.
· -------------------. Mester de juglaría, Madrid, Hiperión, 1987.
· -------------------. Estación de los desamparados y cancionero de la estación. México, Premia Editora, 1982
· -------------------. Al bello aparecer de este lucero, Hanover (USA), Ediciones del Norte, 1983.
· -------------------. Diario de muerte, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1989.
· O’Hara, Edgar. Isla negra no es una isla: el canon poético chileno a comienzos de los 80. Entrevistas, Valdivia, Ed. Barba de Palo, 1996.
· Paz, Octavio. La llama doble, Bs. As., Seix Barral, segunda reimpresión, Argentina, 1994.
· Piña, Juan Andrés.”Enrique Lihn, situación irregular” en Conversaciones con la poesía chilena, Santiago, Pehuén, 1990, pp. 127-158.
· Rodríguez, Mario. La ilusión de la diferencia: la poesía de Enrique Lihn y Jaime Gil de Biedma, Santiago, Editorial La Noria, coautora María Nieves Alonso.
· Rojas, Waldo. “A manera de prefacio: La pieza oscura en la perspectiva de una lectura generacional” en La pieza oscura, 1984.
· Revista Lar. N°s 4 y 5. “Dossier Enrique Lihn”, Madrid, 1984.
· Schopf, Federico. “Homenaje a los 50 años de Enrique Lihn” (fragmento) en Lar N°s 4 y 5, 1984.
· Yankélévich, Vladimir. La muerte, Valencia, Editorial Pretextos, 2004.
· Zapata, Juan. Enrique Lihn: la imaginación en su escritura crítico reflexiva, Santiago, Editorial La Noria, 1994.
|
| |
|
Directora de Extensión Universidad de Concepción Chile . Premio Municipal de Arte 2004 del gran Concepción, a la vez destacada ensayista nacional.
Abstract:
“Emociones intelectuales”, experiencias, lecturas, nostalgia, el terror o fascinación que producen las ciudades de paso y el horroroso Chile, sentimientos. Una gran tribu de sentimientos opera en la poesía de Enrique Lihn. Entre ellos, el amor y todo su deslumbramiento, mitología y dolor. Lo cierto es que tres obsesiones recorren esta obra que “es un intento desesperado de conocimiento”, y en la cual varias veces se produce el milagro del encuentro de dos cuerpos. Inseparables unas de otras, estas obsesiones son, como se sabe, poesía, erotismo (amor) y muerte. Yo me referiré a la segunda de la tríada.
Palabras Clave:
Lihn, poesía, mujeres, amigas, sirenas, amor, Binns, Foxley, erotismo, sexualidad, precariedad, locus horridus, Alma bella, A Franci, Gotera, Nocturno, De un intelectual a una muchacha de pueblo, Desenlace, Vladimir Yankélévich, Lastra, Seis soledades |
|