| volver
En El suelo bajo sus pies, Estados Unidos aparece por primera vez en su literatura. Antes hablaba de una paradoja, relacionada con la hegemonía cultural, que resulta difícil de resolver. ¿Tiene alguna respuesta para lo que antes denominó la confusión de la izquierda? Para empezar, tengo que decir que, a diferencia de otras personas de izquierdas, me gusta Estados Unidos, me gustan sus manifestaciones. Para responder a su pregunta, mi opinión es que la cultura es más difícil de destruir de lo que la gente piensa. Es posible que en la actualidad haya todo tipo de cadenas estadounidenses de ropa y comida en los centros de casi todas las ciudades, pero cuando voy a Barcelona, cuando voy a Madrid, la vida española real no parece especialmente perturbada por ello. El carácter español de España no ha cambiado, el carácter francés de Francia no ha cambiado, el carácter inglés de Inglaterra no ha cambiado. Lo que ocurre es que la gente adopta lo que quiere y deja el resto; tiene hacia la cultura una actitud de escoger y mezclar que para mí siempre ha sido natural, y que, me parece, comienza a asumir todo el mundo. Entonces, los que dicen en España, Francia o Inglaterra que la cultura norteamericana está apoderándose de todo, ¿se toman la supuesta amenaza demasiado en serio? Creo que hay algunos aspectos en los que tienen razón. Por ejemplo, pensemos en el cine. En mi opinión, el momento culminante en la historia del cine sonoro se produjo, no por casualidad, justo en el periodo durante el que Estados Unidos perdió brevemente el control. La época que va de finales de los cincuenta a mitad de los setenta, más o menos. De pronto, el cine de Holly wood perdió el dominio internacional, y, como consecuencia, tenemos la nouvelle vague francesa, una explosión de películas, Buñuel, Fellini, Visconti Miremos hacia donde miremos, Bergman, Truffaut, Kurosawa; una explosión repentina de genio cinematográfico como nunca se había producido en el cine sonoro. Entonces, a mitad de los setenta, Hollywood recupera el control, domina de nuevo las riendas, y no ha vuelto a soltarlas desde entonces, y el cine ha vuelto a ser entretenimiento, espectáculo; ya sabe, capitalismo. ¿Qué ocurre con el cine independiente? ¿No ha sobrevivido nada? Sí, existe un cine independiente, y de vez en cuando hay buenas películas; a veces también hay buenas películas procedentes de Hollywood. Pero la emoción del cine como forma artística que era una expresión del carácter francés de Francia, el carácter italiano de Italia o el carácter español de España (aunque a los españoles, por supuesto, les perturbara Buñuel, que es ni más ni menos que el mayor genio que han tenido) es un sentimiento que ha desaparecido. Creo que, si fuera andando por los Campos Elíseos y viera que todas las salas de cine son propiedad de un estudio de Hollywood, que en la mayoría de las pantallas se proyectan películas norteamericanas y que es muy difícil estrenar películas francesas, me sentiría molesto y furioso, sin duda. Es decir, es cierto que en algunas áreas existen problemas, pero, en general, me parece que unas culturas seguras de sí mismas como considero que son las grandes culturas europeas son muy capaces de sobrevivir a esta situación. Su corazón permanece intacto. No veo ninguna transformación seria en lo que me gusta de esos países. Me encanta ir a España. Voy desde hace 30 años, y las cualidades que hacen que desee volver no han cambiado en absoluto. ¿Qué aspectos de Estados Unidos le hacen fundamentalmente distinto de Europa, de la India, del resto del mundo?
Ha mencionado su amor por España, aparentemente uno de los países que ha incluido y absorbido en su método de escoger y mezclar entre las culturas, hasta el punto de incorporarlo a una de sus novelas, El último suspiro del moro Fui a España por primera vez cuando estaba en la universidad. Debía de tener alrededor de 18 años. Fui con tres amigos de la facultad. No tenía ni idea de lo que me esperaba. Fuimos en tren desde Inglaterra, llegamos a Madrid, y seguimos, más o menos, hacia el Sur, cogiendo trenes y autobuses. Y me enamoré. Llegamos a Granada y encontramos esa cosa tan peculiar, situada sobre una colina, y pensé: ¿Qué hace eso aquí?. Ese edificio parecía estar en un lugar que no le correspondía, y desde entonces siempre he sentido que tenía una relación personal con ese sitio. ¿Quiere decir que el pasado árabe de España encaja de alguna forma con la parte musulmana de su mezcolanza cultural? En cierto modo, viene de muy atrás. Mi padre escogió el apellido Rushdie porque era el nombre de un filósofo hispano-árabe de la baja Edad Media al que admiraba, un disidente de la ortodoxia islámica de su época. Pero, aparte de ese dato, es verdad que la cultura mediterránea tiene muchas semejanzas con la cultura de la India. Quizá se trate de algo relacionado con la cultura de los países cálidos, es posible que el calor plantee ciertas exigencias. Dicta la velocidad a la que transcurre la vida; exige ese periodo de relajo en las horas de más calor del día; se cena más tarde porque refresca más tarde. Las relaciones sociales son muy informales, en el sentido de que las personas se visitan sin previo aviso; pero, al mismo tiempo, las normas de los cultos religiosos, sean del catolicismo o de las religiones indias, producen unas sociedades formalizadas y, hasta cierto punto, cerradas. En España he descubierto muchos ecos de cosas que ya conocía, y, por supuesto, Andalucía me fascina especialmente por su pasado árabe, y he vuelto una y otra vez. Mi hijo está aprendiendo español, estudia idiomas en la universidad, y creo que yo debería hacer lo mismo. Soy capaz de leerlo, puedo leer EL PAÍS y comprender lo que dice. Si una persona habla más o menos con claridad, puedo entender gran parte de lo que me dice, pero no tengo la confianza suficiente para hablar. Todavía no. El guardaespaldas de Rushdie El guardaespaldas
de Rushdie, el que se encarga siempre de él cuando
visita Estados Unidos, desde hace seis años, posee un
historial formidable. Jerome Glazebrook sirvió en las
fuerzas especiales de la Infantería de Marina
estadounidense antes de ser nombrado jefe de seguridad
del embajador norteamericano en Vietnam del Sur durante
los cinco últimos años de la guerra indochina, que
terminó en fracaso para Estados Unidos. En 1994, Kissinger y el británico lord Carrington llevaron a cabo una misión especialmente delicada en Suráfrica: intentar convencer a la extrema derecha para que no bañara las primeras elecciones democráticas de aquel país en sangre; Glazebrook fue el hombre elegido para ocuparse de la seguridad de ambas eminencias internacionales. Cuando no se ocupa de mantener con vida a Kissinger, Carrington o Rushdie, Glazebrook ha dedicado parte de su tiempo a participar en operaciones poco claras con grupos de fuerzas especiales en diversas guerras africanas, sobre todo Angola, Mozambique y el país antiguamente denominado Rodesia, ahora Zimbabue. Su cargo oficial en la actualidad es el de presidente en América de una empresa mundial de seguridad personal llamada Renful, con sede en Hong Kong. Es difícil no imaginar que, en otra época, Rushdie habría sentido profundo desagrado político hacia Glazebrook. La cómoda relación que el escritor parece tener con su protector norteamericano, aparentemente libre de reparos políticos, da idea de hasta qué punto ha cambiado su visión del mundo o cómo la dura realidad ha alterado sus prioridades. |

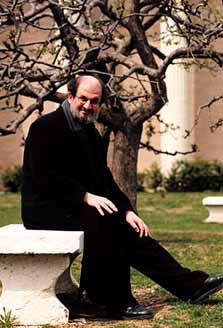 En primer lugar, hay una extraña
sensación de carencia de historia, que debería empezar
a desvanecerse porque ya tienen una historia de 200
años. Sin embargo, tienen ese sentimiento de que el
pasado se va destruyendo a sí mismo a medida que se
aleja, esa sensación de vivir el momento, tan
tremendamente distinto a la cultura europea, tan distinto
a la cultura india. En la India, a veces, parece que el
pasado pesa demasiado, como si hubiera que librarse de
él. Es la misma impresión que siento ante el problema
irlandés. Me encuentro con gente que habla de lo que
ocurrió en el siglo XIV, y pienso que ya está bien, eso
fue hace 600 o 700 años, deberíamos poder deshacernos
del pasado. El problema de las viejas culturas, los
países con historia, es que el pasado puede ser, en
ocasiones, una carga demasiado pesada, mientras que en
Estados Unidos no pesa lo suficiente. Como es natural, la
consecuencia de esa ligereza, de esa falta de peso, es
una mayor sensación de que todo es posible; ése es su
lado creativo, dinámico y agresivo, que no tiene el
lastre de pensar que una cosa es imposible La impresión
general que da el país es que mira hacia adelante, nunca
hacia atrás, y eso tiene ventajas e inconvenientes.
En primer lugar, hay una extraña
sensación de carencia de historia, que debería empezar
a desvanecerse porque ya tienen una historia de 200
años. Sin embargo, tienen ese sentimiento de que el
pasado se va destruyendo a sí mismo a medida que se
aleja, esa sensación de vivir el momento, tan
tremendamente distinto a la cultura europea, tan distinto
a la cultura india. En la India, a veces, parece que el
pasado pesa demasiado, como si hubiera que librarse de
él. Es la misma impresión que siento ante el problema
irlandés. Me encuentro con gente que habla de lo que
ocurrió en el siglo XIV, y pienso que ya está bien, eso
fue hace 600 o 700 años, deberíamos poder deshacernos
del pasado. El problema de las viejas culturas, los
países con historia, es que el pasado puede ser, en
ocasiones, una carga demasiado pesada, mientras que en
Estados Unidos no pesa lo suficiente. Como es natural, la
consecuencia de esa ligereza, de esa falta de peso, es
una mayor sensación de que todo es posible; ése es su
lado creativo, dinámico y agresivo, que no tiene el
lastre de pensar que una cosa es imposible La impresión
general que da el país es que mira hacia adelante, nunca
hacia atrás, y eso tiene ventajas e inconvenientes.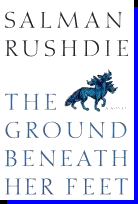 Glazebrook, que prefiere que le
llamen Jerry, abandonó Saigón en helicóptero desde el
tejado de la embajada. Decidió dejar el servicio
público y aprovechar su experiencia en el sector
privado. Durante siete años en total, con intervalos,
fue guardaespaldas de Henry Kissinger.
Glazebrook, que prefiere que le
llamen Jerry, abandonó Saigón en helicóptero desde el
tejado de la embajada. Decidió dejar el servicio
público y aprovechar su experiencia en el sector
privado. Durante siete años en total, con intervalos,
fue guardaespaldas de Henry Kissinger.